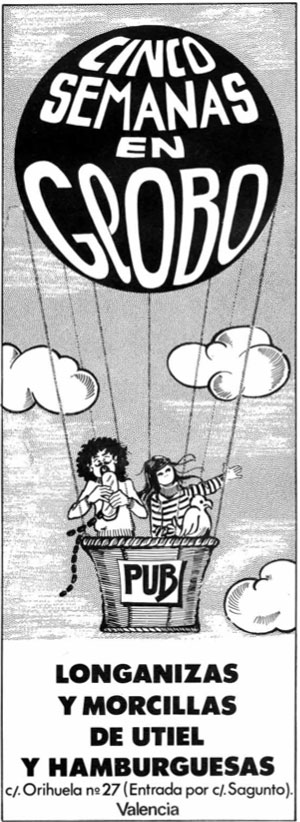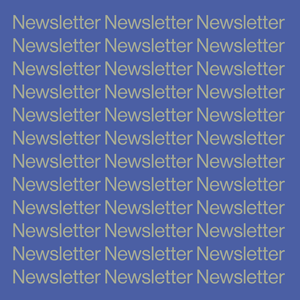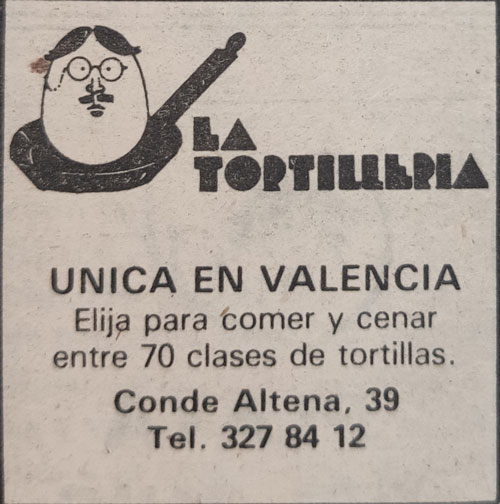Rafael Solaz (València, 1950) es, posiblemente, una de las personas que más sabe sobre València. Un imprescindible para entender el pasado, presente y futuro de la ciudad. Sin su incansable trabajo conoceríamos mucho menos de la historia de la misma, de la que es Hijo Predilecto desde 2023.
Coleccionista, bibliófilo, documentalista. Siempre se tiene la sensación de quedarse corto al intentar definirle. Por ejemplo, habría que añadir escritor. Suyos son volúmenes indispensables como La València prohibida (2004), Figues i naps: imatge, erotisme i pornografia en la literatura popular valenciana (2014), Almanacs de La Traca 1915-1918 (2015), Valencia canalla (2016) o Vicente Blasco Ibáñez. 150 Aniversario de su nacimiento (2017).
En Solaz confluyen dos afanes, uno por documentar y otro por difundir. Sin la suma de ambos, sin inventariar, sin compartir, no tendría sentido nada de lo que hace. Y, seguramente, no disfrutaría igual. Su curiosidad, tan presente en su mirada, seguro que celebra que en el titular aparezca entre paréntesis la palabra «casi», porque eso significa que aún le queda mucho por descubrir, por investigar, por contar.
¿Cuál sería el recuerdo personal más antiguo que tienes de València?
Lo primero que recuerdo que me impactó, y se me quedó grabado, fue la gran riada del 57. Luego, a otro nivel, también se me han quedado muy dentro los juegos en la calle, porque nosotros jugábamos en la calle. Por ejemplo, en la Plaza de la Santa Creu, por allí no pasaban coches.
Un sonido que perdura en mi memoria es el de la gente cantando en la calle. Cuando las señoras salían a limpiar las fronteras de las casas y cantaban. A eso asocio el olor a lejía. Creo que todo eso tampoco existe ya.
Y luego los pequeños talleres … los oficios que había que han desaparecido prácticamente. Y, de nuevo, esos olores, por ejemplo, a pulimento de los muebles o a la madera recién cortada.
Pero, sobre todo, recuerdo a la gente, el sentimiento de vecindad que había, ahora no hay tanto acercamiento. Salías a la calle y le preguntaban a tu madre por cómo estaba su xiquet y la fiebre que tenía.
¿Y algún recuerdo en el que el protagonista fueras tú?
Uno que fue muy fuerte para mí. Me operaron de amígdalas, de la garganta, y fui al Hospital General cuando aún estaba en la calle del Hospital. Y eso no lo olvido porque me aplicaban un cloroformo que no me dejaba respirar, fue fatal para mí.
¿Conociste el Hospital en aquella ubicación como paciente?
Sí. Fui testigo del viejo hospital. Recuerdo, perfectamente, la entrada por la calle del Hospital con la estatua que había allí. Se accedía por el portal gótico que hay delante de lo que antes era la entrada principal de la Biblioteca.
¿Y algún recuerdo más placentero?
El río. Como vivíamos en la calle Pintor Fillol, en el barrio del Carmen, el río lo teníamos a nada, a un paso, bajábamos por el puente de Serranos y llegábamos. El río era, junto a la Plaza de la Santa Creu, nuestro espacio para jugar,.
He conocido el río con agua, nos bañábamos, estaba todo lleno de hierbajos… Cuando venía Pascua íbamos allí con la cuerda, con las meriendas, con cacharros… te hablo entre los años 1957 y 1960.
Estoy escribiendo mis memorias, sin ningún propósito concreto, ya llevo escrito mucho, y hay una cosa que recordé que me hace mucha gracia. De pequeño, tendría unos 7 años, cuando nos reuníamos en la Plaza de la Santa Creu por la noche, yo contaba historias, historias inventadas, historias de miedo que los niños me pedían. Ya tenía esa necesidad de contar.
¿Cuándo se despierta tu interés por el coleccionismo?
Pues también de pequeño, cuando conozco la Tómbola Valenciana de Caridad, que primero estuvo en la Plaza de la Virgen y luego se pasó a la Plaza de la Reina. Eso sería ya en 1960. Allí descubrí los cromitos de la tómbola. La gente tiraba al suelo los que no estaban premiados. Nosotros los recogíamos y los cambiábamos, había incluso unos álbumes para guardarlos. Tengo todos los álbumes que salieron (ríe), creo que son unos quince. Ese fue mi inicio de coleccionista.
Después vinieron dos colecciones más de álbumes de cromos, Marcelino, pan y vino, basado en la película y Rin Tin Tin, que era una serie entonces de televisión.
¿Cómo recuerdas la llegada de la televisión?
La televisión rompió un poco el jugar en la calle. Íbamos a casa de unos amiguitos del barrio que tenían televisión, nos juntábamos allí cerca de treinta personas viéndola, que, por cierto, iba muy mal. La televisión nos impactó mucho. Y una de las series que veíamos era, como he dicho antes, Rin Tin Tin. Sacaron los álbumes, los coleccioné y los conservo aún.


Además de cromos, ¿coleccionabas algo más?
Hay un momento importante que es cuando descubro la filatelia, con 13, 14 años, y empiezo a coleccionar sellos paralelamente a los cromos. La colección de sellos se la acabé regalando a un amigo. Los sellos fueron una enciclopedia para mí. Yo no tengo estudios académicos, empecé a trabajar muy pronto, y a través de los sellos aprendí un montón de cosas, de historia, de conquistadores de América…
¿Y cuándo llegan los libros?
Hay una colección, Araluce, que era de Barcelona, que sacó unos libros pequeñitos sobre personajes históricos. Con ella comencé mi etapa de lector.
¿Y ese afán que tenías por coleccionar cuando se focaliza en la ciudad de València?
Los cromos de la tómbola ya tenían alguna serie dedicados a València, pero no los recogía conscientemente por ese motivo, porque también coleccionaba otras de Alemania, Estados Unidos…
Empiezo a interesarme al conocer a Manuel Marqués Segarra, un señor que tenía una biblioteca enorme. Mi madre iba a su casa para hacer compañía a la hermana de este hombre, que era mayor que él. Y yo iba con ella a veces. Tendría unos 12 años. Veía tantos libros que soñaba con tener, algún día, una estantería llena y los quería antiguos. Este señor era un apasionado, había publicado artículos e incluso algún libro aquí en València. Pasado un tiempo me enteré de que Marqués como no tenía descendencia, quería vender su biblioteca. Yo, que por entonces, ya trabajaba, y disponía de cierto dinero para mis gastos, me ofrecí a comprársela poquito a poco (ríe). El hombre me seleccionó unos cuantos, de los que yo podía pagar claro, y todos eran de València. Ahí empezó todo.
Por cierto, que recuerdo que un día vino con un taxi un librero de Madrid, Bardón, un librero excepcional, a llevarse dos o tres cajas de libros que había acordado con él. Serían incunables, todo lo que tenía allí de más valor. Yo no lo pude comprar, claro. Y eso siempre se me ha quedado ahí porque, además, no sé qué libros eran. Con el resto de la biblioteca no sé lo que pasó, este señor falleció, su hermana lo había hecho antes y les perdí un poco la pista. Ese fue mi inicio, digamos, de bibliófilo.
Has hecho referencia a que ya trabajabas cuando le compraste los primeros libros a Manuel Marqués. ¿Te incorporaste pronto al mercado laboral?
Tuve que empezar a trabajar muy jovencito, a los 15 años. Entré de aprendiz en un almacén de hierros. Luego me fui a un molino arrocero, Arrocería San Martín, que fue muy importante para mí porque allí comencé a hablar valenciano, al ver que toda la gente que venía lo hablaba.
Antes de aquellos libros de Marqués, ¿habías comprado alguno?
Sí, ese es otro momento clave de mi vida. Con el dinero de una estrenas que me dio un tío mío me fui a les Covetes de Sant Joan, delante de la Lonja, donde había una parada con libros y compré mi primer libro, que lo mantengo aún como un tesoro. Las aventuras de Tom Sawyer. La de veces que lo leí.
En tu Facebook sueles compartir dibujos y pinturas tuyas. ¿Tuviste algún tipo de formación artística de joven?
Yo dibujaba, incluso lo hacía por las paredes de un taller que tenía mi padre. Y se me daba bien. A mi casa solían venir pintores y escultores de la Academia de Bellas Artes San Carlos, que estaba muy cerca. Venía Juan Reus, que era un cartelista de toros al que yo llamaba maestro, y le dijo a mis padres que me apuntaran a la academia. No sé si fue mi madre o mi padre, no recuerdo bien quien, habló con Genaro Lahuerta y con otro señor que venía que era escultor, para ver si me podía apuntar a recibir clases. Y así fue, lo hice a la Escuela de Artes y Oficios, que estaba al lado de Bellas Artes.
Allí tuve a Lahuerta de profesor, también al escultor Esteve Edo. Saqué unas notas excelentes, pero poco tiempo después me tuve que poner a trabajar en el almacén de hierro. Estaba ilusionado porque me gustaba mucho el ambiente bohemio que había, ese barrio de El Carmen de los artistas, de las buhardillas… Y ahí se cortó mi enseñanza artística, pero continué pintando.
Después del molino arrocero, ¿dónde trabajaste?
Entré de botones en un banco por mediación de mi tío. Y allí muy bien porque ganaba más dinero, hablo de los 16 a los 20 años. Aprobé unas oposiciones dentro del banco y me destinaron a Madrid, al aereopuerto. En Madrid me vi sin dinero suficiente porque los alquileres eran muy altos y me puse a pintar en la calle para ganar algo más. Un día vino un señor y me compró dos cuadros. Era el dueño de la galería Zolix y me preguntó si podía pasar por mi casa para ver más. Le dije que vivía en Francisco Silva y me contestó que en esa calle era donde estaba su galería. Vino a casa y me propuso hacer una exposición, le gustaban mucho mis cuadros, era una pintura muy mediterránea decía.
Con este señor empiezo a acudir a unas tertulias en las que conozco a Paco Umbral y a Gloria Fuertes. Fui unas cinco o seis veces, en una tabernita, que luego fue una casa de comidas, en una de las calles que iban a la Plaza Mayor. Umbral no se hablaba con Gloria Fuertes, no sé por qué. Con él, recuerdo que tuve una conversación sobre la pintura valenciana del barroco, me hablaba mucho de Ribalta y de Ribera.
Cuando me presentaron a Gloria Fuertes, me dijo «A mí me gustan mucho las naranjas, a ver si un día nos traes por aquí». Al principio me llamaba Valenciano, luego ya cambio a Rafita. Cada vez que nos veíamos me recordaba lo de las naranjas. Un día estábamos varios de la tertulia, Umbral no, en una terraza de la Plaza Mayor, tomando un refresco mientras Gloria Fuertes estaba esperando para intervenir en un programa de televisión para niños desde allí mismo. Se puso a tomar unas notas y cuando se levantó para lo de la tele me dio el papelito que había escrito. Era una poesía que me había hecho. Aún la conservo y dice, más o menos así, «Hay naranjas de Valencia y naranjas de la China. Hay naranjas que sin pelarlas, todas se mondan de risa».
¡Tienes un inédito de Gloria Fuertes! ¿Y cómo quedó lo de las naranjas?
En diciembre de 1975, en el banco, me destinan a València, y como tenía su dirección le mandé a través de una agencia de transportes las naranjas. Ya no volví a tener contacto con ella, pero el dueño de la galería me contó que la había visto y le había dicho que me diera muchísimas gracias por las naranjas.
En la Wikipedia te definen como investigador, bibliófilo y documentalista. ¿Cómo te definirías tú?
La entrada de la wikipedia fue cosa de un señor holandés y, ahora, es un amigo el que se encarga de ir actualizándola.
Me definiría más como bibliófilo. Documentalista lo soy porque tengo toda clase de documentos, pero sobre todo bibliófilo… y coleccionista, bibliófilo coleccionista (ríe). Esa es la definición, porque soy ambas cosas. Quizás bibliófilo y coleccionista tiempos puntos de unión, pero es que también colecciono otras cosas que no son libros. A mí me gusta todo.
¿Sigue siendo especial ese momento en el que añades una nueva pieza a una colección?
Cuando compro una cosa nueva, no puedo evitar pensar por qué manos ha pasado. Si es algo artesanal… quién lo ha hecho. Si es un libro o algún documento en papel, pienso en el momento en que fue a imprenta, qué manos lo tocaron, las familias que lo poseyeron.
Y cuando tengo esa información, u otra, la incluyo en el libro. Por ejemplo, si es un libro antiguo, que salió en subasta en la casa Durán de tal año por 700 pesetas o 700 euros…lo anoto, para mí es muy importante, porque voy aportando más información. O cuando hay un libro que tiene unos exlibris del anterior propietario si averiguo algo sobre él también lo incluyo. Es una información que dejo para el futuro.
¿Con qué época de València te quedarías desde el punto de vista de coleccionista, investigador, bibliófilo…?
Con el siglo XIX, me entusiasma. De hecho, uno de mis libros es Valencia en el siglo XIX. Más que nada son fotografías y grabados que permiten a la gente ver cómo eran las cosas entonces.
Pero, también, hay otra época que por razones personales, me interesa mucho. En 1985 falleció, muy joven, mi padre. Ayudando a mi madre a ordenar documentos descubrí una caja que estaba oculta. Mi casa era un antiguo palacete de estos en decadencia y había un armario que por fuera era un espejo, pero que cuando lo abrías daba acceso a una especie de pasadizo. Allí me encontré una caja metálica, la abrí y me tiré las manos a la cabeza… Contenía documentos de mi padre por su paso por un campo de concentración en Castuera, Extremadura. Le pregunté a mi madre y ella, claro, sí que lo sabía. Pero ni mis hermanos, ni yo teníamos ni idea de eso. Descubrí también unas fotos de la boda de mis padres en un juzgado, mi padre vestido de miliciano, mi madre con 18 años. Y a partir de ahí empecé a averiguar cosas. Qué lástima no haber hablado de eso con mi padre y que me lo hubiera contado todo. Pero en el pueblo donde nació, La Yesa, en la comarca de Los Serranos, localicé a un señor, que tenía 96 años, que había estado con él en el campo de concentración, y lo entrevisté.
A partir de ese momento comencé a interesarme por los presos de guerra, por la posguerra, y tengo también una colección paralela con todo eso, que ha sido la base de la exposición Dentro y fuera. Palabras presas en la Valencia de posguerra que se pudo ver en La Nau.
Y desde el punto de vista vital, relacionado con tu vida y con València, ¿con qué década te quedas?
Con los años 60, porque vi los cambios que se produjeron. Me impactaron mucho. A todos los niveles. Por ejemplo, recuerdo perfectamente cuando apareció el plástico. Fueron muchas cosas las que cambiaron, poco a poco. Y, también, está la época de la transición, ahí tengo mucho que contar. Me quedaría en aquellos años porque me marcaron y vi esos cambios que se estaban produciendo en la sociedad.
Los recuerdos de los 50 se me diluyen, pero los de los 60 los tengo muy presentes, cuando iba al instituto Luis Vives, mis juegos, mis amigos… Esos fueron momentos para mí importantes. Ahora, eso sí, históricamente quizá me quedo con los años de la transición.

En tus libros destaca que, cuando es posible, acudes y contactas con fuentes originales y directas para temas que, de otra manera, no se conocerían o se perderían. Por ejemplo cuando en Valencia canalla hablas con comisarios de la época.
Le doy mucha importancia a la memoria oral, mucha. Cuando estaba escribiendo La Valencia prohibida, que Berlanga me dijo que lo tenía que hacer, como hablaba de la prostitución, del barrio chino, de las casas donde se ejercía, de todo el recorrido que tuvo, geográficamente, la prostitución en Valencia… me surgió la necesidad de ir a una de esas casas de citas, porque nunca había estado en ninguna. Conocí a un tal Alfredo que tenía dos y le expliqué que estaba escribiendo un libro y quería documentarme. Fui un día al Manhattan, en la calle Viana, y le dijo a una de las chicas que se subiera conmigo a una habitación. La chica, recuerdo, llevaba un traje transparente e hizo ademán de quitárselo, pero le dije que no, que no, que no quería hacer nada, solo hablar. Le saqué algunas fotografías y dos de ellas están en el libro. Y gracias a haber ido a esa casa y a la conversación con ella pude describo cómo era el lugar, el ventilador que había, las lavadoras con sábanas… detalles que se hubieran perdido si me hubiera quedado en casa. Hay veces que hay que hablar con los protagonistas y hacer trabajo de campo.
En Valencia canalla, además de los comisarios a los que hacía referencia antes, hablas con dos carteristas. ¿Fue fácil localizarlos?
Sí. Sobre todo me dio mucha información un señor que se llamaba José Estornell, el Archiputo. El Archiputo era un señor que era hijo de una prostituta y lo de «archi» era porque decía que su padre era un noble. Con él tuve varias conversaciones, le invitaba a comer en la Plaza Redonda, en una casa de comidas de menús a cinco pesetas y me dio mucha información. Utilicé aquella que pude contrastar.
En tu trabajo hay un papel muy importante de documentar, de inventariar, de que no se pierda la información.
Creo que se están perdiendo muchas historias. Ahora quizás es más fácil porque con internet la gente puede buscar información, pero hace apenas 30 años no. Había que escribirlo y que quedara para siempre, para que alguna vez, dentro de 100 años, una persona acceda a ello, a hechos reales.
¿Cómo das el paso de estar interesado en València y en coleccionar cosas, a escribir?
En el año 2000, yo tenía 50 años, se estaban produciendo cambios en el banco en el que trabajaba y negocié mi salida. Llegué a un acuerdo en el que perdí mucho dinero, pero me daba lo mismo. Tenía más tiempo libre. Hasta entonces, había escrito algún artículo, pero sin mucha importancia. Y me di cuenta que con todos los apuntes y notas que había ido tomando tenía para escribir dos libros.
Uno de tus primeros libros es Breve historia de la calle de San Fernando.
Sí, uno muy pequeñito. Cuando Rafa, mi hijo, monta allí la librería, de la que quiero dejar claro una vez más que no es mía, compra, con una hipoteca, la finca estrecha donde está ubicada. Y yo como presentación, digamos, de la librería, escribo la historia de la calle donde estaba, la calle San Fernando. Explico por qué se crea esa calle o cuando desaparecen los dos cementerios que había allí, el de Santa Catalina y el de San Martín, que estaban juntos, simplemente separados por un muro, y que al ser eliminados dieron lugar a la nueva vía.
Rompes con la imagen (puede que tópica) del coleccionista celoso de sus objetos, solo para él, compartiendo todo lo que tienes y conoces, llevando a cabo una labor de difusión muy importante.
En mi caso, totalmente. Puede que como no tuve unos estudios superiores, necesite compartir lo que tengo y sé para que todo el mundo pueda acceder a ello. Por ejemplo, en Facebook, que es la única red social en la que estoy, pongo siempre cosas de mi propiedad, y la gente me hace preguntas o deja sus comentarios. Creo que todos estamos obligados a compartir conocimiento. Y no hablo solo de un profesor en la universidad o en una academia, sino cualquier persona de la calle que te pueda contar una historia. Lo hago con todo lo que tengo, incluidas mis vivencias. Eso, además, permite que la información no desaparezca.
¿Y un coleccionista cómo pone límites a lo que colecciona? Porque todo acaba contando una historia. En la Biblioteca de Catalunya, llevan varios años almacenando, por ejemplo, los folletos con las ofertas de los supermercados.
Yo doy mucha importancia a eso. Tengo lo que le llamo la colección de obras efímeras. Voy por la calle y cualquier papelito que haya, cualquier publicidad, que me llame la atención, no todo evidentemente, lo recojo. Lo tengo todo archivado en carpetas, en álbumes, y tengo también antiguos. Les doy mucha importancia porque esa información se pierde.
Entonces, ¿cómo se pone límites?
Mi límite, por ejemplo, en ocasiones, es de tipo económico, porque hay veces que no puedes llegar y al final te preguntas para qué quieres más cosas si no sabes lo que va a pasar con las que tienes. Si yo fuera multimillonario me gustaría tener un gran centro de investigación con todo, compraría de todo. Existen centros oficiales como las bibliotecas públicas o el Museu d’Etnologia, pero se quedan cortos, hay cosas que se están perdiendo.
Pero en cuanto a interés ¿es ilimitado?
Sí (ríe). Tengo hasta una colección de arte africano, de rituales. Es que hay veces que aparecen cosas que no esperabas. Una vez me encontré en la calle, que lo habían tirado, una primera edición de Max Aub. En otra ocasión, había un montón de libros de poesía y cogí cuatro o cinco, me tenía que haber llevado todos, pero no podía, porque iba a otro sitio, pero me llevé algunos. Uno era Llibre de les meravelles, de Vicent Andrés Estelles, que por cierto lo tengo dedicado porque también tuve relación, muy poca, con él. Coincidimos en una fiesta en Beniferri, me habían encargado unos dibujos y a él unas poesías. Y nos invitaron a una cena. Luego, en otra ocasión, por mediación de unos amigos que lo conocían mucho, nos fuimos a Bernimodo y estuvimos merendando horchata que había comprado él, allí sentados en la calle con unas sillas y me firmó el libro. Me contó que la guerra había sido muy cruel, pero más aún la posguerra. Y como yo ya conocía todo lo que había vivido mi padre, empezamos a hablar.
¿El coleccionista siempre tiene la esperanza de que aparezca algo nuevo?
Siempre. Esto es un universo ilimitado, infinito. A mí, es que me ocurre también otra cosa, si hay un libro que me ha gustado mucho, intento comprar ediciones posteriores. De La ciutat de Valencia, de Sanchis Guarner, a lo mejor tengo cuatro.
Otro de tus rasgos característicos es tu interés prácticamente por todo, aunque sean temáticas muy alejadas entre sí: las fiestas y costumbres y la sicalipsis, La Traca y el más allá, Blasco Ibáñez y La Margot…
Así es (ríe). A La Traca, a Carceller, los descubrí en los años 80, porque fui a un altillo que tenía una señora viuda y le compré unas revistas antiguas. Una de ellas estaba forrada con un papel de una camisería y cuando lo quité vi que era La Traca. Pensaba que era una cosa de pirotecnia (ríe)… que me interesaba también (ríe). Descubrí a Carceller y empecé a interesarme en él hasta hoy, que dicen que soy el máximo coleccionista sobre su figura. Con Carceller, descubrí al dibujante Enrique Pertegás, y también soy un enamorado de su obra. He comprado originales suyos.
Con esto quiero decir que una colección te abre a otra. Cuando conoces a los personajes, es una constante mía, interesarte en todo lo que le rodea, su vida, a qué se dedicaba, donde vivía, e incluso si en esa calle vivía alguien del que también tengo información me pregunto si serían amigos.
¿Recuerdas algún descubrimiento especial que te produjera mucha satisfacción?
En la biblioteca de Manuel Márques , descubrí un dietario manuscrito de Pablo Carsí, sobre el que ya había leído en varios artículos. Marqués tenía el original. Cuando se lo compré me avisó de que era algo muy importante. Luego hice dos libros sobre ese diario, Fiestas y costumbres de la ciudad de Valencia y Usos y costumbre de Valencia. Dietario de Pablo Carsí.
Hemos hablado antes de la librería que tiene tu hijo Rafa, la Librería Anticuaria Rafael Solaz. ¿Cuándo va a recoger algo que te pueda interesar te avisa?
Él ha sido determinante en cuanto a mi colección porque sabe lo que me gusta. Cuando compra algo me dice, «Papá, tengo una cosa para regalarte». Hay veces que se lo compro porque sé que le cuesta dinero, pero la mayoría de veces me lo regala.
¿Lo tienes todo catalogado?
Los libros sí. Me ayudó un amigo a hacerlo en un excel. Hay 14.800 o por ahí. Pero el resto de cosas no. Por ejemplo, en los últimos tiempos me ha dado por coleccionar fotografía antigua y tengo muchísimas, puede que 15.000. Otra cosa que me encanta, pero ya no puedo comprar porque son muy caros, son los autómatas. Me gustan, también, los juguetes de cuerda porque entiendo que la cuerda con la electrónica desapareció.
Dentro de tu biblioteca hay un apartado especial al que llamas L’Infern, que hace poco protagonizó otra exposición en La Nau.
Los bibliófilos, al apartado donde tienen las obras prohibidas, censuradas, las eróticas… le llaman el infierno de una biblioteca. En ese Infern voy poniendo todos aquellos libros curiosos y que tienen una significación de ocultos, de censura a través del tiempo.

¿Ninguna institución pública se ha interesado en poner en marcha una Fundación Rafael Solaz donde poder depositar tu biblioteca?
No. Pensé una vez hacer yo mismo una fundación, pero era tal follón…Siempre he soñado, y eso lo pongo en las memorias que estoy escribiendo, con que una institución simplemente ponga a mi disposición un edificio, que sería un centro consultivo, donde la gente pudiera ir. Pondría a disposición de esta fundación toda la biblioteca. Habría que dotarla de un presupuesto para que ese fondo se fuera ampliando, pero ya no a mi nombre, sino al de la fundación. Soñaba con algún palacete del casco antiguo, para hacer una especie de fundación como el Museo Frederic Marès, en Barcelona, que tiene varios pisos. Siempre he soñado con un edificio que tuviera una sala de exposiciones donde se hicieran presentaciones y se diera la oportunidad a toda la gente sin coste alguno. Y que hubiera una pequeña sala para investigadores, que accedieran a los fondos. Pero no creo que llegue porque las instituciones son un aparato muy pesado, muy lento. Y, como te decía, hacer la fundación por tu cuenta es un lío, aunque tengas subvenciones. Mi hija Eva hizo algunas averiguaciones y era muchísimo papeleo, había que configurar una junta directiva…
¿Qué crees que es lo más raro que coleccionas?
Cosas de rituales. Me gustan mucho. Hice un libro sobre exorcismos, que me cambiaron el título y me supo muy mal. Se llamó Pero, ¿existe el diablo?, cuando en realidad se tenía que haber llamado El diablo en Valencia. Porque hablo de exorcismos valencianos. Entrevisté al exorcista de la Catedral, que ya falleció. Fue toda una experiencia, estuvimos hablando en un cuartito que … madre mía. No creo en ello, soy muy racional, pero hay muchas personas que sí. Y me contaron muchas cosas que … ¡ojo!
No tiene unas Fundación, pero sí has puesto en marcha un museo muy especial, el Museo del Silencio.
El Museo del Silencio nace cuando en el 2008 una concejala del ayuntamiento habla conmigo y me dice que en Barcelona se está haciendo una visita guiada por su cementerio y que aquí se podría hacer lo mismo, que si me atrevería a hacer un estudio para luego llevar a cabo las visitas. Enseguida dije que sí, porque sabía que en el cementerio había mucha información y a mí me interesaba mucho también acceder a ella, tener acceso a archivos a los que hasta ese momento no tenía. Paralelamente a esto había salido un libro de Miguel Ángel Catalá Gorgues, El cementerio general de Valencia. Historia, arte y arquitectura. 1807-2007, que me lo empapé. Toda la información nace de ahí, pero voy añadiendo mucha otra que voy descubriendo.
Comienzo las rutas, tienen un éxito increíble y cada vez aprendo más sobre el cementerio. Por ejemplo, el caso del nicho 1501 (sobre el que escribió Nicho 1501. Teatro, amor y muerte, en 2018) o la historia de Teresita, de la que este año he publicado un libro (Teresita. El panteón de la familia Belloch-Berbís y la cinematografía en València) … Es que es un lugar de mucha historia. Allí se pueden contar biografías, arte, historia… Es todo un universo, una ciudad dentro de la misma ciudad. Lo enseño de una forma humanista, cuento muchos anécdotas, que incluso provocan la risa de la gente.
Siempre, cuando hago mi intervención al principio, digo que eso de que vamos a pasar por una tumba y va a salir una mano es cosa de las películas o de la literatura, que no va a pasar. Que este es el lugar más tranquilo del mundo. El peligro está fuera.
Estas rutas son muy especiales para mí. Me permitieron bajar a un panteón de la milicia nacional, una sociedad que venía del tiempo de la Guerra de la Independencia, fue toda una experiencia (suspira).
No cobro por las visitas. Lo hago siempre desinteresadamente. Lo único es que siempre llevo libros para vender. Pero no por ganar dinero, sino por compartir y porque hay gente que me pregunta por ellos.
¿Siempre ha sido diurna la visita?
Se hizo una nocturna, pero fue tanta la asistencia que tuvimos que hacer cuatro pases la misma noche. Que en realidad no fue noche noche porque empezamos a las 4 de la mañana. Pero hacerlo a esas horas implicaba muchas cosas, inconvenientes como pagar horas extras al personal que fuera a trabajar, tenía que haber seguridad especial…
¿También algún tipo de iluminación?
Allí no hay iluminación y compraron unas linternas. Hay unos faroles a la entrada. Por la noche la única la cosa que se ven son los ojos de los gatos.
¿Cuáles son tus próximos proyectos?
Tendría que vivir dos vidas para todos los proyectos que tengo en la cabeza, tengo muchos. Es que de cualquier historia, de cualquier libro, de cualquier cosa me imagino un proyecto.
Y de cada libro te saldrán diez más, ¿no?
Claro. Ahí está la cosa. Cuando voy a consultar a una biblioteca, que estoy con cualquier documentación, muchas veces descubro algo que me lleva a otra cosa nueva, que tiene que ver directamente con lo que estoy estudiando, pero que a su vez no, tiene entidad propia para ser un proyecto distinto.
¿Y alguno de esos próximos proyectos que puedas concretar?
Tengo dos libros ya terminados. Uno es sobre un fotógrafo inédito de València, sería un álbum de fotografías, todas hechas aquí desde 1895 a 1900. He hecho toda la investigación de su familia, de la óptica que tenía, de sus fotos… Ya lo tengo escrito, preparado para hablar un día con el ayuntamiento para ver si quieren editarlo.
Y otro sobre una colección que tengo de tarjetas de felicitaciones navideñas, la del sereno, la del cartero…Tengo unas doscientas y pico. Sería plasmarla en una selección de un centenar. He hecho un texto sobre las imprentas, sobre los autores, sobre las poesías que ponían…
Además, junto a mi amigo, el profesor Albert Pitarch, he escrito la historia de Alfredo Gomis, un escultor que fue fusilado en la guerra. Ya lo tenemos acabado. De ahí nos ha salido una historia más, si es que siempre tengo algo en la cabeza que hacer (ríe).
También están las memorias que he comentado antes. Tengo mucho interés en ellas porque es mi vida y creo van a ser importante para ver cómo era esa València de la que hemos estado hablando, de los 60, 70, 80. Las voy escribiendo, pero a veces tengo que dar prioridad a otra cosa que me sale nueva. Lo hablaba no hace mucho con Rafa Lahuerta, que por cierto salgo en su libro. Él está, sobre todo, interesado en los 80 y yo más en los 60 y 70, y le decía que tenemos que contar todo eso para que no se olvide. Él lo hace como ficción, pero la base es una València real que vivió.
Y muchos más proyectos. En el ordenador tengo siete u ocho apuntados. Me gustaría hacer una exposición de los autómatas, otra de arte y rituales africanos…Tengo ya 74 años, camino a los 75, pero estoy sano, no me tomo ninguna pastilla, y me veo con fuerza para hacer varias cosas a la vez y quiero aprovecharlo.